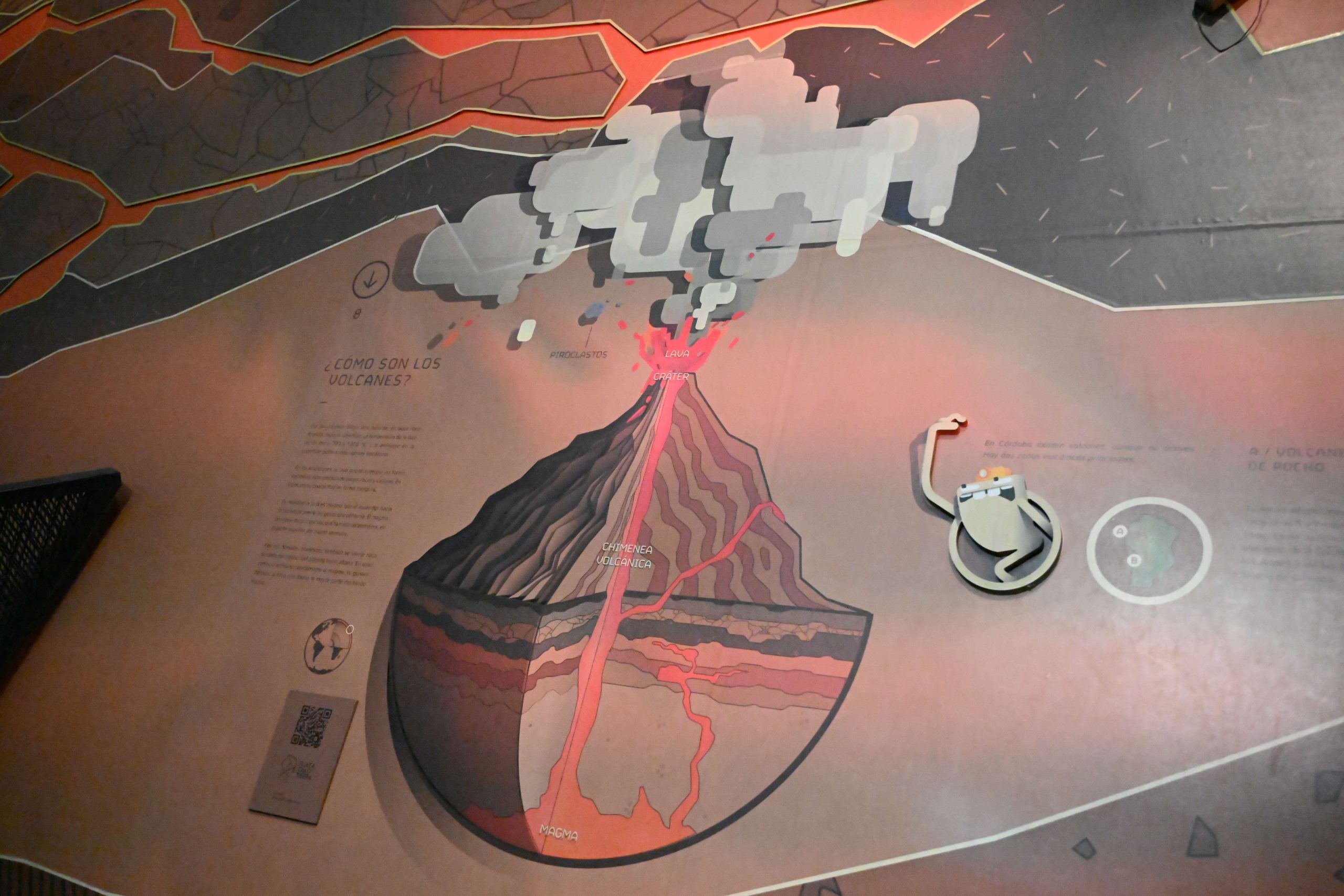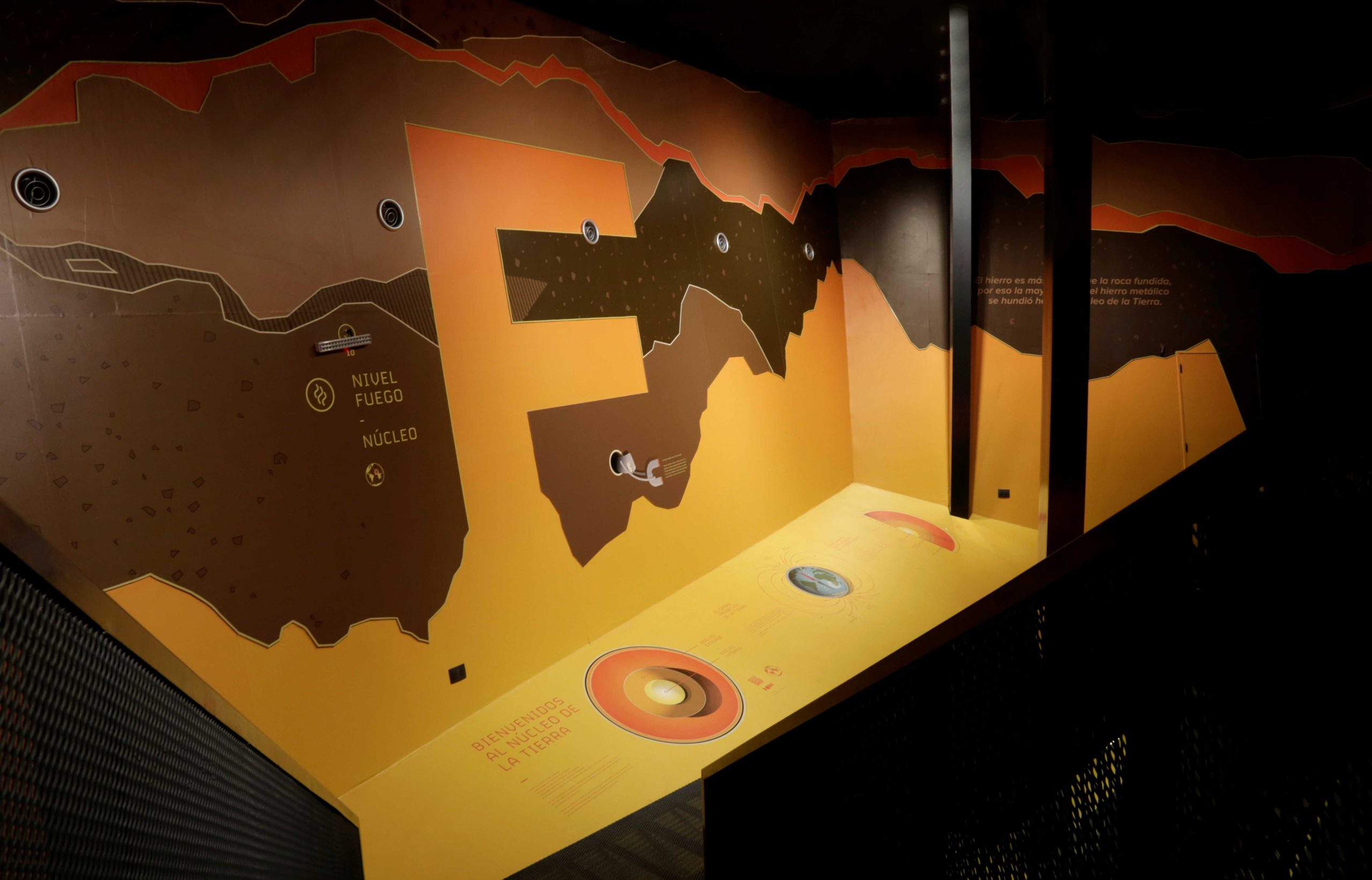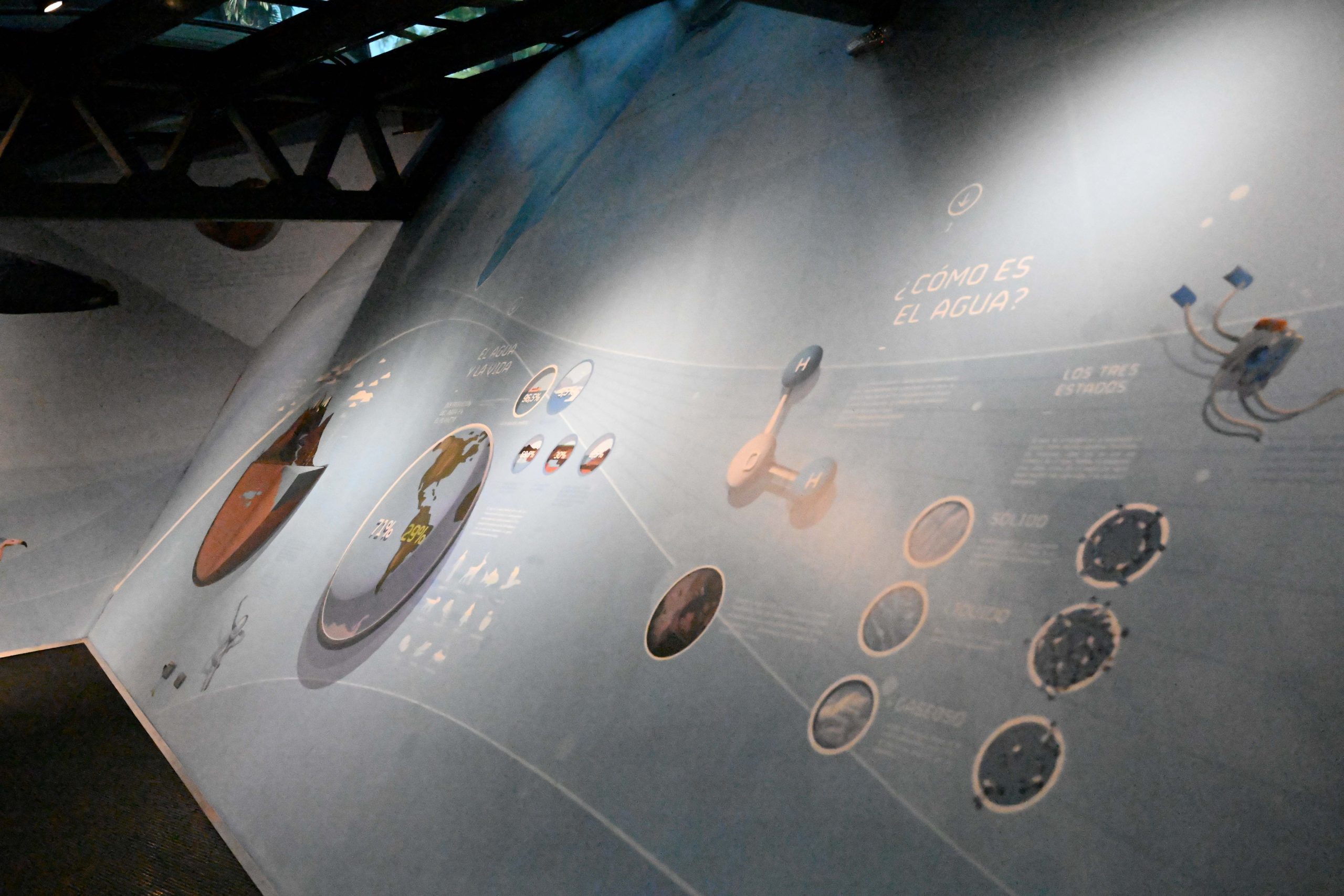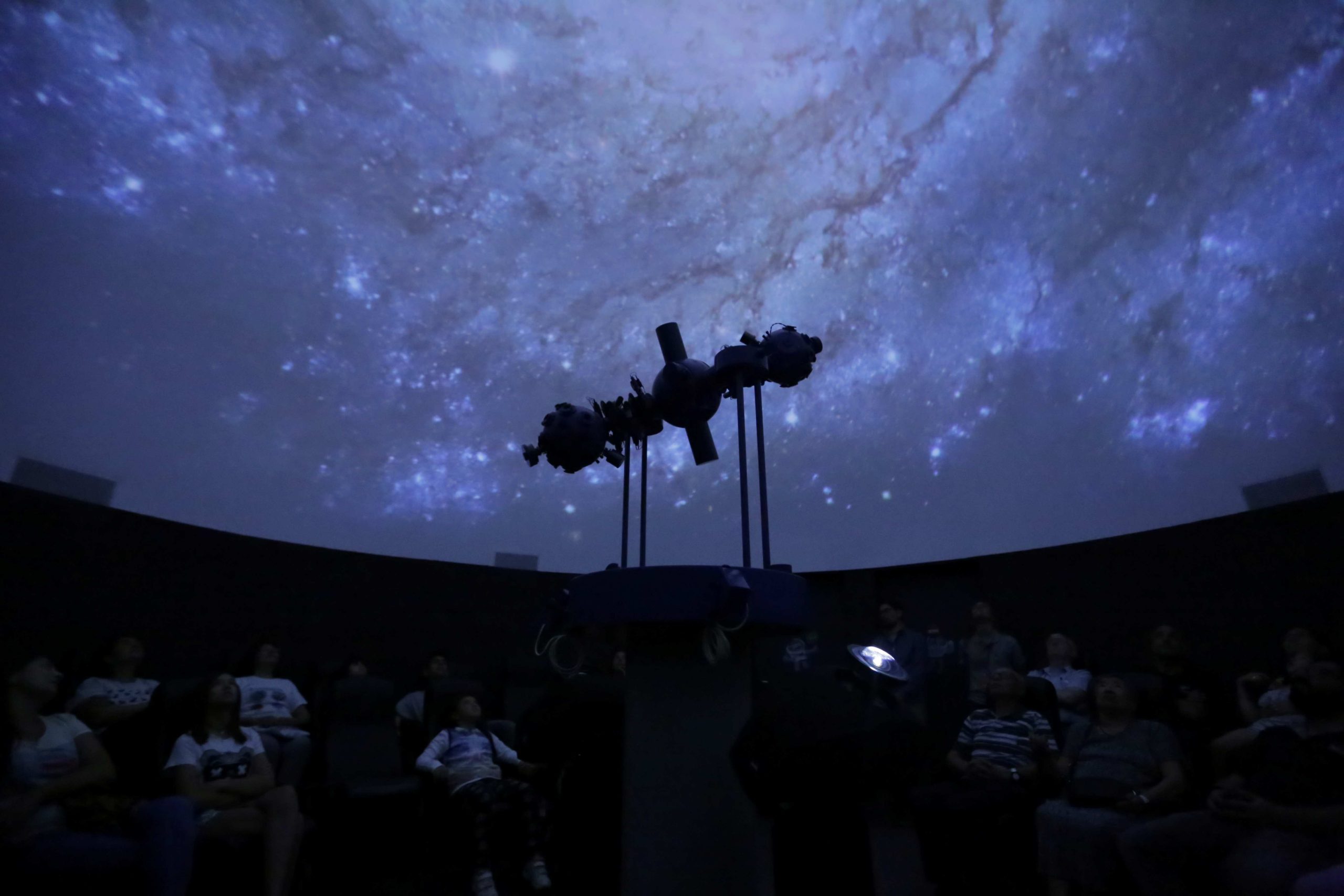En el parque de huellas encontramos representaciones de icnitas, es decir, huellas fósiles de animales prehistóricos. En este caso corresponden a animales que vivieron en América del Sur y también se representan otras huellas de animales actuales.
Las huellas de tonalidad rosada corresponden a dinosaurios que vivieron durante la era Mesozoica, en lo que hoy conocemos como América Latina.
Entre ellos se destaca el Argentinosaurus, uno de los dinosaurios herbívoros más grandes que se conocen. Podía alcanzar los 40 metros de longitud y un peso estimado de entre 70 y 80 toneladas. Su cuello extremadamente largo le permitía acceder a la vegetación de gran altura, alimentándose de las copas de los árboles.
Otro ejemplar notable es el Giganotosaurus carolinii, un dinosaurio carnívoro que también se cuenta entre los más grandes de su tipo. Este depredador poseía mandíbulas potentes con dientes afilados y una estructura corporal robusta, lo que lo convertía en un cazador muy eficiente. Se estima que alcanzaba los 15 metros de largo y un peso de alrededor de 7 toneladas.
También se encuentran representadas las huellas de un dinosaurio ornitópodo, un grupo de herbívoros caracterizados por su pico córneo, cuello corto y patas con tres dedos, similares a los de las aves.
Entre los carnívoros medianos, está presente el Herrerasaurus, un dinosaurio bípedo de tamaño medio, con dientes curvos y puntiagudos, brazos cortos y manos provistas de garras, adaptadas para sujetar y desgarrar a sus presas.
Otro de los animales representados es el Eoraptor, un pequeño dinosaurio carnívoro de aproximadamente un metro de longitud, que se alimentaba de reptiles, pequeños mamíferos e insectos.
Por último, también se ha incluido una representación de un pterosaurio, un reptil volador que no era un dinosaurio, pero convivió con ellos. Se caracterizaba por sus alas formadas por una membrana y un esqueleto liviano con huesos huecos, lo que le permitía volar con gran eficiencia. Su dieta era variada: desde insectos y peces hasta pequeños animales terrestres.
Si continuamos el recorrido, encontraremos representaciones de huellas pertenecientes a animales que vivieron en la era Cenozoica, durante la cual surgieron los grandes mamíferos que habitaron esta región luego de la extinción de los dinosaurios. Esta fauna, conocida como megafauna sudamericana, estaba formada por animales de gran tamaño que poblaron los territorios que hoy corresponden a Argentina.
Uno de los más emblemáticos fue el Glyptodon, un mamífero herbívoro acorazado, emparentado con los actuales armadillos. Su cuerpo estaba protegido por un caparazón redondeado, formado por placas óseas, y tenía extremidades cortas adaptadas para sostener su gran peso. Algunos ejemplares alcanzaban los 3 metros de longitud y superaban la tonelada de peso. Su aspecto recuerda al de una tortuga terrestre, aunque se trataba de un mamífero.
Otro gigante de esta época fue el Megatherium, un perezoso terrestre de enormes dimensiones. Tenía una estructura ósea muy robusta, con una pelvis ancha y una musculosa cola que utilizaba como tercer punto de apoyo para erguirse. Así, podía sostener su enorme cuerpo sobre las patas traseras y alcanzar las ramas altas con sus brazos largos y garras curvas. Llegaba a medir más de 6 metros de largo y pesaba más de 3 toneladas.
La Macrauchenia era otro habitante característico de esta era. Tenía una apariencia singular, parecida a un camello sin joroba, con cuello largo y una trompa corta. Medía cerca de 3 metros de largo, 2 metros de alto y podía pesar hasta 1.500 kg. Era un herbívoro que se alimentaba en zonas de pastizales y llanuras aluviales. Este género era autóctono de América del Sur y habitaba extensamente la llanura pampeana prehistórica, abarcando regiones que hoy comprenden las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Tuvo contacto con los primeros humanos, lo que probablemente contribuyó a su extinción.
También está representada la Paleolama, un camélido extinto de aproximadamente 2 metros de largo y alto, con hábitos herbívoros. Se cree que su extinción estuvo relacionada con la caza por parte de los humanos.
Por último, encontramos huellas del Stegomastodon, un gran mamífero herbívoro emparentado con los elefantes actuales. Medía unos 3 metros de altura y pesaba más de 5 toneladas. Su alimentación se basaba principalmente en pastos, aunque también consumía brotes de árboles y diversos vegetales que encontraba en su entorno.
Si avanzamos hacia las huellas más cercanas al pabellón, nos encontramos con representaciones de huellas de animales actuales, algunos en peligro de extinción:
Hacia el final del recorrido encontramos representaciones de huellas de animales actuales, algunos de ellos en peligro de extinción. Estos animales forman parte de la fauna silvestre sudamericana, y muchos habitan en zonas naturales protegidas del norte y centro de Argentina.
Entre ellos se destaca el Aguará Guazú, el mayor de los cánidos sudamericanos. Tiene una figura esbelta y patas muy largas adaptadas a zonas de pastizales altos. Presenta una coloración rojiza anaranjada, con una característica crin oscura en el cuello, y manchas blancas en la garganta, orejas y cola. Alcanza un largo aproximado de 1,40 m y pesa cerca de 25 kg. Es un animal tímido y solitario, de hábitos nocturnos y crepusculares, que se alimenta de pequeños vertebrados, frutos e insectos.
También se representa al Yaguareté, el felino más grande de América. Es un cazador solitario, fuerte y sigiloso. Tiene un cuerpo robusto, con pelaje amarillo cubierto por manchas negras que forman rosetas. Los machos pueden llegar a medir 1,80 metros de largo y pesar unos 80 kg. Actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina, con una distribución muy restringida al noreste del país.
Otro animal presente es el Tatú Carreta, el mayor de los armadillos. Puede alcanzar hasta un metro y medio de largo, y se distingue por su cuerpo cubierto de placas óseas, su rostro alargado y sus grandes uñas delanteras, que le permiten excavar cuevas profundas. Es un animal solitario y nocturno, que se alimenta de insectos, larvas y otros pequeños invertebrados.
El Puma también está representado en las huellas. Este gran felino tiene una forma esbelta y ágil, con una cabeza ancha, orejas redondeadas y cola larga. Los adultos presentan un pelaje corto y uniforme, de tonalidades que van del rojizo al grisáceo. Son depredadores muy adaptables, capaces de habitar desde montañas hasta llanuras, y se alimentan de mamíferos medianos y grandes, como guanacos, ciervos y ñandúes.
Por último, se encuentran huellas del Ñandú, el ave más grande de Sudamérica. En Argentina habitan dos especies: el ñandú común y el choique. El primero puede alcanzar 1,80 metros de altura y pesar hasta 40 kilos, mientras que el segundo es más pequeño, con una altura de 1,10 metros y un peso de hasta 25 kilos. Tienen patas largas y fuertes adaptadas para la carrera, llegando a alcanzar velocidades de hasta 60 km/h. Su dieta es omnívora, compuesta por semillas, frutas, insectos y pequeños vertebrados.